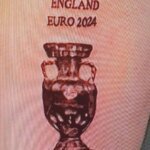Hablar de Leyenda Negra es un tema de actualidad. En los últimos años, han surgido numerosas obras, documentales, podcasts o videos que buscan combatir las interpretaciones estereotipadas o denigratorias de la historia de España y su impacto en América.
La brutalidad ilimitada de los conquistadores hacia los pueblos indígenas o la intolerancia inquisitorial como causa del retraso científico son algunos de los temas que han generado controversia cultural, llegando incluso a convertirse en un conflicto diplomático. En 2019, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador exigió que el rey Felipe VI pidiera perdón por la conquista de América.
Hablar de Leyenda Negra genera polémica al llevarnos a valorar moral y políticamente un pasado complejo cuya herencia sigue presente en la actualidad. Sin embargo, definirla es un desafío.
Entre la conquista de América y la reforma protestante
El término nos remite a lo contrario de la Legenda Aurea, una recopilación de biografías de santos realizada en el siglo XIII por el dominico genovés Santiago de la Vorágine. La idea de Leyenda Negra no es exclusiva de España, ya que ante cualquier discurso oficial o apologético, se encuentran respuestas acusadoras o críticas, cada una con su contexto, lenguaje e intención.
Es innegable que ha existido una percepción negativa de la monarquía española, como se desprende de numerosos textos que evidencian su expansión en el Mediterráneo y el Atlántico. Desde el siglo XIV, los escritores del Renacimiento italiano criticaron a los militares y comerciantes de la Corona de Aragón.
Lo que conocemos como Leyenda Negra está vinculado a la guerra de propaganda desencadenada por dos procesos clave en el surgimiento de la modernidad: la conquista de América y la Reforma protestante. Esta guerra alcanzó dimensiones inéditas con la llegada de la imprenta.
En 1552 se publicó la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, obra fundamental que denunciaba los abusos sufridos por los indígenas y generó un intenso debate sobre las leyes que regían el trabajo en las encomiendas. Con la revuelta de los Países Bajos y los conflictos con Inglaterra en los siglos XVI y XVII, surgieron numerosas publicaciones anticatólicas que fortalecieron la identidad religiosa de los protestantes.
Un país de intolerantes y despóticos
En el siglo XVIII, la hegemonía española fue eclipsada por el ascenso de dos potencias rivales, la Francia absolutista y la Gran Bretaña parlamentaria. Si antes el español inspiraba odio o temor, ahora generaba más bien lástima al mostrar el alto costo económico de sus pretensiones universalistas. La Ilustración utilizó a España como ejemplo de los vicios derivados de la intolerancia religiosa, el despotismo monárquico y la falta de libre comercio.
Montesquieu, en sus Cartas Persas (1721), mencionó la pereza de los españoles y Adam Smith, en La riqueza de las naciones (1776), citó el sistema de flotas españolas como ejemplo de la ineficacia del mercantilismo. La polémica sobre el artículo dedicado a España en la Encyclopédie méthodique (1782) de Nicolas Masson de Morvilliers fue el punto culminante de estas críticas ilustradas, donde se consideraba que la contribución española a las artes y las ciencias había sido nula.
Una nación de vaivenes
Con las revoluciones liberales, la imagen de España en el exterior experimentó una nueva etapa de mayor ambivalencia marcada por el auge del Romanticismo. El levantamiento contra Napoleón en 1808 permitió reinterpretar la historia de España como la de una nación valiente que luchaba por su independencia.
La restauración del absolutismo con Fernando VII y la subsiguiente reinstauración legal de la Inquisición hasta 1834 (aunque en la práctica sus funciones ya las ejercían otros tribunales) se percibió como un regreso a los tiempos más oscuros.
A lo largo del siglo XIX, se crearon numerosas óperas, novelas, dramas y pinturas que contribuyeron a fijar en la imaginación popular europea los arquetipos de conquistadores sanguinarios o inquisidores malvados.
Al mismo tiempo, las emergentes repúblicas hispanoamericanas comenzaron a construir su propio relato nacional tras separarse violentamente de la metrópolis española. Los tres siglos de dominio virreinal fueron condenados como un período de opresión.
Derrotas y sentimiento nacionalista
Fue después de 1898, con la pérdida de Cuba y las Filipinas en la guerra con los Estados Unidos, cuando el término Leyenda Negra comenzó a utilizarse como lo hacemos hoy. Julián Juderías, regeneracionista, lo popularizó en 1914 al titular un libro que denunciaba a diversos autores europeos por difundir “relatos fantásticos” sobre la historia española.
A lo largo del siglo XX, la historiografía abandonó las exageraciones románticas para adoptar enfoques más rigurosos. La preocupación por las críticas a la unidad católica o las derrotas militares en Marruecos fue un factor relevante en la movilización de las derechas españolas en la primera parte del siglo.
La propaganda franquista a menudo mencionaba la existencia de una Leyenda Negra como prueba irrefutable de una conspiración internacional contra los valores del nacional-catolicismo.
Como señaló el historiador Pierre Chaunu, la Leyenda Negra es en gran medida “un reflejo de un reflejo”. No solo refleja la imagen exterior de España, sino también “la imagen exterior de España tal como España la ve”.
Esta continua confusión entre ambos aspectos tal vez explique por qué sigue siendo un término tan controvertido en la actualidad. Además, este tema nos lleva a reflexionar sobre cuál debería ser nuestra actitud hacia el pasado hispánico. La rivalidad imperial generó críticas externas y la defensa a ultranza de la integridad de la monarquía y la unidad religiosa provocó disensiones internas. ¿Deberíamos estar a la defensiva o hacer autocrítica?![]()
Alfonso Calderón Argelich, Historiador, Universitat de Lleida
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.