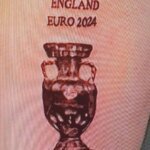Los XXXII Juegos Olímpicos, programados para 2020, se retrasaron hasta julio de 2021 debido a la pandemia. Japón fue el país elegido para albergar este importante evento deportivo, que en la era griega detenía todas las hostilidades por su relevancia. La historia, la cultura, las costumbres y tradiciones de Japón atraen la atención de numerosos aficionados que observan con admiración y curiosidad el país del sol naciente.
El folclore japonés contiene espíritus y figuras mitológicas. Por ejemplo, las (escasas) geishas mantienen viva la tradición del entretenimiento. Además, a través de los samuráis, es posible conocer la verdadera historia de una figura entre la leyenda y la realidad.
Los antiguos guerreros japoneses, los samuráis, alcanzaron una posición destacada en la sociedad nipona y formaron parte de la cultura universal gracias a su estricto código de honor basado en el bushido, el respeto por la vida y la muerte. Los samuráis llevan en su esqueleto los signos de una vida dedicada al sacrificio y los cuidados especiales reservados a esta famosa clase de guerreros.
Dientes y heridas
Los samuráis rara vez sufrían de enfermedades dentales como las caries, a diferencia del resto de la población. Se cree que esto se debe a un mejor nivel de higiene mantenido por los guerreros en comparación con el resto de la población de la época. Es posible que fueran pioneros en el cepillado regular de dientes, utilizando polvos para eliminar la placa y dejando un desgaste característico en la parte visible de los dientes.
Los restos esqueléticos de los samuráis muestran heridas y traumas mecánicos causados por las batallas. Estas marcas revelan el estilo de combate adoptado por los guerreros, basado en golpes precisos para bloquear al enemigo. Según la tradición, cuando un samurái estaba a punto de morir, decapitaba a su adversario, cuya cabeza simbolizaba el éxito del guerrero. Las marcas de estos cortes son visibles en la columna vertebral y la base del cráneo, donde el arma se hundió.

Con la decadencia cayó “a plomo”
Los samuráis de élite gozaban de buena salud y prestigio en el imperio. Sin embargo, su decadencia a finales del siglo XIX estuvo marcada por una serie de factores que revolucionaron la sociedad y la política de la población.
Al finalizar la época Edo (1603-1868), se evidenciaron deficiencias intelectuales en los seguidores del Shogunato. Un análisis de los restos de 38 niños en el Templo de Sohgenji reveló la presencia de cantidades preocupantes de plomo en sus huesos.
Los elementos ingeridos a través de la dieta forman la estructura de nuestros tejidos, incluido el tejido óseo. Los investigadores concluyeron que el plomo provino del polvo usado por las mujeres samuráis para maquillarse, lo que contaminó a los niños a través de la lactancia.
Las mujeres del mismo yacimiento presentaban niveles más altos de plomo que los hombres, lo que tuvo consecuencias físicas y neurológicas. Este metal causó alteraciones anatómicas y deficiencias cognitivas. La desaparición casi total de los samuráis se debió a un ambiente político hostil, la pérdida de batallas y el alejamiento de la tradición.
A pesar de su desaparición, la legendaria aura de los samuráis sigue despertando curiosidad y admiración, inspirando a superar las dificultades actuales en un mundo afectado por la pandemia.
Lorenza Coppola Bove, Profesora de Antropología Forense, Universidad Pontificia Comillas; José Francisco Martín Alonso, Estudiante de Doctorado en programa de Biomedicina, especialización en Antropología Física, Universidad de Granada y Ramón López-Gijón, PhD student in Biomedicine, Universidad de Granada
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.