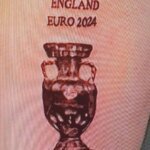A mediados del siglo I d.C., el filósofo hispano Séneca se lamentaba del sofisticado gusto gastronómico de sus coetáneos: «De todos los lugares aportan a la gula, que se aburre, todo lo conocido; se trae desde lo más alejado del océano lo que a duras penas admite un estómago desencajado por las exquisiteces; vomitan para seguir comiendo, siguen comiendo para vomitar y no se dignan digerir los manjares que andan buscando por todo el orbe».
No procede insistir en que Séneca exagera, o en que critica lo que conoce bien porque disfruta de una posición privilegiada en la corte de Nerón, sino en cómo evidencia que los romanos estuvieron en disposición de servir todo un imperio a la mesa, y también de aprovecharlo y hasta de malgastarlo caprichosamente como dueños y señores que eran de ello. La cita sirve para recordar que la mesa romana devino en testimonio del estatus económico y del círculo social del anfitrión.
Disfrutar de la cena
Un desayuno (ientaculum) apresurado y un almuerzo (prandium) más consistentepero no dado a formalismos convertían la cena, la última comida del día, en la más reposada y más susceptible de ser compartida y disfrutada amigablemente. Se tomaba al caer la tarde, después de volver de las termas, y se prolongaba hasta que anochecía o más allá.
Cicerón recuerda cómo los griegos lo llamaban symposion («beber en común»), y así ponían el acento en el consumo, en tanto que los latinos hablan de convivium porque lo importante del acto de la cena es la convivencia entre los comensales, el acto de reunirse para cenar, compartir las viandas y departir. Esta amable visión se encuentra lejos de la realidad igualitaria que pretende comunicar, pero sí se halla en la base de la institución de la cena.

Silver skyphos (drinking cup) MET GR875
Skyphos de plata romano usada en los banquetes para beber vino. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.
Wikimedia Commons
De creer las numerosas alusiones de Marcial o de Juvenal a los cazadores de invitaciones a cenar, habría que pensar que los banquetes en la alta sociedad o en las clases acomodadas constituían una práctica frecuente para renovar sus clientelas y amistades. Toda la gracia y la sorna de las más ácidas plumas de Roma se consagró a delatar a los descarados muertos de hambre que se dejaban caer o se hacían los encontradizos en el foro, los pórticos o las termas, obsequiosos, simpáticos, solícitos, confiando en ganar esa noche una invitación a la cena.
Eran clientes o simples parásitos, como los que aparecían en las comedias de Plauto, escritas a comienzos del siglo II a.C. Con cenas y propinas se captaban votos, deudos, favores y ciudadanos –los clientes– que habrían de acompañar a senadores y patricios en los cortejos que seguían a sus literas portadas por esclavos a través de las calles de Roma hasta el foro, los baños o los edificios públicos, dando testimonio de poder e influencia.
Pero no siempre tenían éxito. Juvenal recuerda a los viejos clientes que salen cabizbajos de casa de sus patronos porque «lo último que se pierde es la esperanza de la cena. Sin embargo, tienen que comprar los pobres una col y un poco de fuego».


Pompeii Casa dei Casti Amanti Banquet
Banquete en una fresco de la Casa de los Amantes Castos, Pompeya.
Wikimedia Commons
En los momentos finales de la República, los epula, grandes banquetes públicos, llevaron al paroxismo esta tendencia al convite por parte de los magnates con la plebe. Después, en tiempos del Imperio, las clientelas se hicieron más selectas, pero no desaparecieron.
Comiendo en el lecho
En la Roma imperial, la mesa devino un círculo que congregaba al patrono y a sus más distinguidos clientes y amigos. En torno a ella se vertebraba una pirámide que comenzaba por el patrono y su invitado de honor, con suerte aún más influyente que el propio patrono y al que se reservaba el lugar más distinguido, y luego, amigos para dar conversación, y clientes, para rellenar los restantes huecos libres de los tres lechos del triclinio en que los comensales se recostaban para cenar. A los pies se situaban los esclavos que habían escoltado a los invitados hasta la casa.
Tal vez, sentados decorosamente en sillas, estarían también los niños de la casa y la señora, que se retirarían a una hora prudente. Sin embargo, desde el siglo I a.C. se asiste a una toma de posiciones cada vez más decidida por parte de las mujeres en los lechos mismos del triclinio, sin que tal decisión mereciera reprobación. En todo caso, parece que hubo opiniones para todos los gustos: más reaccionarias, que recomendaban que la mujer preservara su tradicional posición sedente, más virtuosas y más mundanas, acordes con el proceso de emancipación y de capacidad de decisión que fue cobrando la mujer en múltiples ámbitos, y que no la veían mal recostada en un lecho.


Fish ducks MAN Napoli Inv109371
Peces y patos en un mosaico pompeyano del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
Wikimedia Commons
Por delante de los lechos sólo hay sitio para los esclavos de servicio: camareros uniformados, maestresalas que dan órdenes, trinchantes que cortan el asado, cocineros orgullosos que desfilan precediendo un plato de magistral presentación, efebos de largas cabelleras rizadas que escancian el vino y desatan las lenguas y las manos procaces de los comensales más atrevidos, enanos haciendo bufonadas, bailarinas gaditanas de voluptuosos movimientos de cintura, acróbatas semidesnudos, equilibristas y saltimbanquis, recitadores de poesía, actores maquillados, citaristas y danzantes.
O, simplemente, la esclava de casa que hacía de todo, porque conviene recordar que no todas las mesas eran tan opulentas como la del emperador Calígula, que en una sola cena consiguió disipar, según cuenta Séneca, el equivalente de los tributos recaudados en tres provincias.
Sencillez y abundancia
En Marcial, por ejemplo, hallamos un menú de cena sencillo. Una cena se
componía de un aperitivo (gustatio), seguido de la cena propiamente dicha, que podía continuar con el postre (mensa secunda) y una sobremesa (comissatio) cumplidamente regada de vino; de hecho, la comissatio se dedicaba a brindis sucesivos y podía tomar derivaciones difíciles de controlar.


shutterstock
Triclinio de mampostería recubierta de mármol descubierto en Herculano.
shutterstock
Marcial ofrecía lechugas, puerros y una lonja de atún cubierta de huevos troceados como aperitivo; de plato principal, una col verde y una morcilla que recubría gachas y habas; y de postre, uvas pasas, peras sirias y castañas asadas; con el vino, olivas, altramuces tibios y garbanzos calientes para picar. Obviamente se trata de un menú modesto pero no magro, sino más bien abundante y cercano al de la gente común de la Roma de los primeros siglos del Imperio: en las mesas populares podía verse pan, habas, guisantes, lentejas, hortalizas, garbanzos, ajos, cebollas, frutas, nabo, sandía, calabaza y también miel, frutos secos, queso y aceite, así como carne y pescado en contadas ocasiones.
Nada tiene esto que ver con las viandas de la más sofisticada gastronomía